EL MAPA Y EL TERRITORIO

Fotografía: María Meseguer
Este texto es el resumo de la clase que Alberte Pagán impartió en el I Seminario de Crítica Experimental. Puedes leer el texto en su versión original aquí.
Mi primer encuentro con el cine experimental tuvo lugar, de casualidad, en la London Filmmakers’ Co-op a principios de los años 90. Y digo de casualidad porque acudí allí de la mano de la literatura: mirando la programación cultural de la ciudad había encontrado un anuncio de una sesión de cine en la que se incluía un film de Jean Genet, lo que me llamó la atención.
Aficionado al cine desde una edad muy temprana, yo sentía, con todo, que las películas que consumía hasta la saciedad no me llenaban, algo fallaba, algo faltaba. Como espectador sentía que las ficciones comerciales me trataban infantilmente. Quedaba el pequeño oasis de las secuencias de los créditos, donde encontraba residuos de puro cine, de creación visual no contaminada por las exigencias de la narración. Y buscaba programaciones alternativas, en el National Film Theatre, en el ICA, y descubría el cine de Chantal Akerman, que aliviaba un tanto la dolencia, sin llegar a curarla. Pues, como bien le criticaba Jonas Mekas, ¿por qué tenía que convertir a la ama de casa de Jeanne Dielman en una prostituta asesina? ¿Qué instintos oscuros nos presuponen al público para convertirlo todo en un espectáculo barato?
Y en esto que llegó Genet y, a través de él, me topé de bruces con el cine experimental. Nada me había preparado para el choque mental que eso me supuso. Mientras que Un chant d’amour, así como otras piezas de contenido explícito (recuerdo The Place Between Our Bodies, de Michael Wallin), son accesibles y fácilmente interpretables, algunos de los filmes de aquella sesión me quitaron el sueño y excitaron mi intelecto de tal forma que me convirtieron en el espectador más asiduo de la LFMC durante un año. Porque por fin había encontrado un cine que no me trataba como a un tonto, que me obligaba a pensar y a participar en la construcción de la película.

Fireworks (Kenneth Anger, 1947)
Podía comprender las motivaciones y los significados de obras como Fireworks de Kenneth Anger o las animaciones de Larry Jordan y Vanderbeek o incluso los mandalas psicodélicos y místicos de John Whitney. Pero, ¿cómo enfrentarme al remontaje de The Doctor’s Dream (Ken Jacobs) antes de saber lo que es el found footage, ignorando si esas imágenes son recicladas o habían sido filmadas por quien firma la obra? ¿O al montaje aleatorio de The Cut-Ups (William Burroughs y Anthony Balch)? ¿O a los fotogramas oscuros y blancos de Arnulf Rainer (Peter Kubelka)? ¿O a la temporalidad de Fogline (Larry Gottheim) y a la de One Second in Montreal (Michael Snow)? ¿O al estruturalismo de Moment (Bill Brand)? ¿O al materialismo de Film in Which There Appear Edge Lettering, Sprocket Holes, Dirt Particles Etc. (George Landow) y Mothlight (Stan Brakhage)? Por citar solo obras incluidas en aquella programación de febrero de 1991.
Para las nuevas generaciones estos filmes forman parte del canon del cine experimental occidental; son perfectamente asimilables y accesibles, tanto semántica como físicamente: la literatura sobre ellos aumenta de año en año, se pueden ver en festivales cercanos, en la red o en DVD. Nuestra educación audiovisual es mucho más avanzada.
¿Hace falta una historia?
Pero para una persona que, sin el bagaje necesario (o con un bagaje equivocado, escorado hacia el cine comercial narrativo), se enfrenta por vez primera a estas obras, el choque es brutal. De ahí la necesidad de una teoría y la necesidad de una historia, porque la historia nos permite buscar orígenes y motivaciones y encontrar paralelismos con otras artes abstractas, la música, la pintura, y encontrarle un sentido que nos permita un retorno a la razón.
Si a una autora de comedias se le pide que explique qué es lo que pretende con sus películas, una respuesta posible sería la de “hacer reír” al público. Si a un cineasta experimental se le pregunta qué pretende con su obra, la respuesta podría ser “hacer pensar”. Tras mi descubrimiento de la LFMC, con todas esas películas habitándome durante un largo período (no volví a ver The Doctor’s Dream, pero tres décadas después sus imágenes siguen frescas en mi cabeza), comencé a buscar información sobre ellas, una información escasa en aquellos tiempos. Así me topé con las pocas historias sobre cine experimental publicadas por aquel entonces y me di cuenta de que gran parte de ellas estaban escritas por los propios cineastas: Malcolm Le Grice, Stephen Dwoskin, Peter Gidal, Jonas Mekas, Standish Lawder, Jean Mitry… Y entonces entendí que el cine experimental era igual de ajeno y chocante para la crítica tradicional, para las y los cinéfilos convencionales, como lo era para mí, de modo que, casi por deber, fueron las y los cineastas quienes tuvieron que sentarse a explicar sus motivaciones y escribir sus historias y sus propias críticas. El cineasta, por necesidad, se volvió crítico y teórico e historiador y divulgador.
No sé si en este sentido las cosas han cambiado mucho: se han multiplicado las historias alternativas, el cine experimental se ha convertido en materia y material académico, abundan las tesis, pero para el gran público la palabra “cine” sigue significando “película comercial de ficción”. La historia sigue siendo escrita por los vencedores (por el mercado), y las y los cineastas alternativos seguimos teniendo que escribir nuestras historias y nuestras críticas. Véase, si no, el caso del Nuevo Cine Gallego.
En este sentido el cine sigue arrastrando un gran desfase con respeto a las otras artes: mientras que la gente llena los teatros para escuchar música experimental, contemporánea o electrónica; o hacen cola para ver exposiciones de Rothko o Tápies (o, cuando menos, su presencia y aceptación social están aseguradas), el cineasta experimental sigue proyectando su obra en ciertos guetos (festivales o no) especializados.
Y eso a pesar de una historia que se va engrandeciendo y apuntalando el campo, y que acaba por convertir (fijaos en los términos) en “tradicional” lo que antes era “vanguardia”; la historia acaba registrando (atentas y atentos al oxímoron) una “tradición vanguardista”.
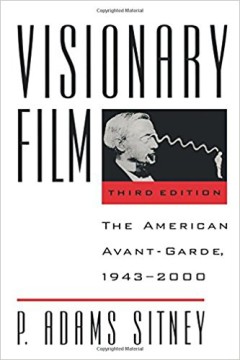 ¿Qué historia hace falta?
¿Qué historia hace falta?
La historia sirve, por lo tanto, como teoría y crítica, porque nos permite ver analogías y tendencias y, por consiguiente, facilita nuestra comprensión de las obras. Pero, ¿qué historia hace falta? ¿Qué mapa trazamos?
El mapa nos permite explorar el territorio, pero el mapa no es el territorio, sino una interpretación de él. Toda historia es una construcción cultural, y por lo tanto ideológica. (Pienso en el libro canónico del cine experimental estadounidense, Visionary Film, que tristemente solo cita la obra de una mujer, Maya Deren, en sus 450 páginas.) El mapa ideal sería aquel que coincide con el territorio, escala 1:1. Pero entonces no tendría sentido porque no sería práctico. Entonces, el mapa ideal es aquel que no existe; la perfección del mapa implica su desaparición.
En las primeras décadas del invento era posible una historia próxima a la escala 1:1: eran pocas las películas producidas en el campo experimental y por lo tanto la historia podía incluirlas todas. Antes, una imagen de una película de Bergman producía efectos parecidos en una cinefilia homogeneizada. Ahora el mapa y el territorio cada vez se alejan más. Y las diferentes cinefilias se expanden y divergen. Los cánones se diversifican, y con ellos las historias y los públicos. Cada persona cinéfila construye o puede construir su canon particular.
Ahora el universo cinematográfico, en continua expansión, es inabarcable, y la historia se hace imposible. Nadie es capaz de abarcar todo el cine producido, y por eso cada historia no deja de ser un recorrido personal y subjetivo (vivencial) por ese amplio territorio; un recorrido por aquello a lo que cada quien, por sus circunstancias geográficas, sociales y económicas, tuvo acceso. La historia no puede ser más que una antología personal.
¿Qué mapas podemos hacer? Si me dirijo a una empresaria, podría trazar las rutas que llevan a los parques empresariales; si lo hago a una amante de la historia, marcaré petroglifos y fortificaciones y puentes medievales; a una turista, le indicaré playas y hoteles y restaurantes y parajes naturales; para una aficionada a la literatura, constataré casas natales, cementerios, escenarios de novelas… Los mapas diferirán mucho entre sí, aunque el territorio permanezca inmutable.
El canon
Y el mapa tendrá que marcar hitos y referencias, y por lo tanto, quiera o no, contribuirá al establecimiento de cánones. Y ahí entra la ideología. Durante demasiados años consideré El nacimiento de una nación de Griffith como una absoluta obra maestra porque las historias del cine que leí así me lo hicieron creer. Historias y críticas siguen insistiendo, mayoritariamente, en su carácter excepcional, confundiendo destreza técnica con valores estéticos y gramática con semántica. ¿Cómo puede ser no solo ya una obra maestra, sino tan siquiera una buena obra, una narración absolutamente maniquea, plana, infantil, sin ninguna profundidad narrativa o psicológica, en la que se justifica el nacimiento del Ku Klux Klan y en la que incluso alguno de los personajes afroamericanos, como buen ejemplo de la manipulación ideológica, están interpretados por actores blancos pintados de negro? ¿Por qué se eleva a la categoría de arte la hábil construcción sintagmática, dejando de lado algo mucho más importante, la semántica, los significados? ¿Por qué la crítica suele dejar de lado no solo los significados de las películas, sino la significación de los medios de producción?

The birth of a nation (D.W. Griffith, 1915)
En estos tiempos marcados por la violencia de género leo críticas de gente (Mark Cousins en Sight & Sound) que se propone dejar de ver las películas de Woody Allen o de Roman Polanski, por coherencia ética, dicen. Me alegra ver que haya alguien que entienda, por fin, que las películas no son objetos neutros salidos de la nada, sino que son resultado de unos procesos artísticos, sociales y económicos, y esos contextos acaban formando parte de la obra en sí; el resultado final es inseparable de su proceso: materialismo puro. Pero me gustaría que estas personas que critican las películas por el machismo o comportamiento poco ético de sus directores fueran igual de coherentes cuando se trata de situaciones laborales de explotación, o uso poco ético de poblaciones nativas, o destrozos medioambientales durante los rodajes, por ejemplo.
¿Por qué siempre se repiten las mismas historias con las mismas referencias? Porque, al igual que en el caso de los diferentes periódicos que reproducen a diario el mismo montón de noticias-espectáculo, las fuentes son siempre las mismas. La historiografía académica no suele ver más películas que aquellas que ya aparecen registradas en las historias anteriores. (Con loables excepciones: la Historia del cine de Mark Cousins intenta descentralizar su recorrido. Y los ataques ideológicos a una historia descentralizadora como la suya no se dejan esperar, disfrazados de “rigor académico”: en seguida lo desprestigian por no mencionar ninguna película del “maestro” Eric Rohmer, cuando en realidad lo que están insinuando es: no nos cambies el canon, déjate de caprichos descentralizadores, no nos hagas perder el control sobre el territorio.) La historiografía académica cita las películas ya citadas anteriormente, para poder poner una sesuda nota a pie de página, de modo que la visibilidad de las obras citadas aumenta exponencialmente de tesis en tesis y de libro en libro. Se trata de un proceso acumulativo: cada nueva mención afianza el estatus de la película como “clásico”. Círculo vicioso del canon: al que más tiene más se le da. Y cuántas veces se citan las obras solo a través de la literatura, sin acudir a las fuentes primarías, las propias películas. La abundancia de errores descriptivos así parece indicarlo. Y el territorio se adapta al mapa, y no a la inversa, cuando elegimos como obras de estudio aquellas que se ajustan a nuestro campo de trabajo, dejando inexplorados amplios territorios.

…ere erera baleibu icik subua aruaren… (José Antonio Sistiaga, 1970)
Críticas normativas y críticas descriptivas
Tenemos que romper con la historia de los vencedores, es decir, de la industria, del mercado, en definitiva del capital, y tenemos que romper con el canon y con el etnocentrismo de los vencedores. La historia y la crítica de los vencedores son una historia y una crítica normativas, que no describen la realidad sino que nos dicen cómo tiene que ser esa realidad. “Una persecución de película”, escucho en el telediario. “Eso no es una película, es un documental”, o “Eso no es una película, es un corto”, escucho en la cafetería. Continuamente nos dicen cómo debe ser una película: larga, de ficción y espectacular.
Y las historias oficiales ofrecen narrativas perfectamente lineales en las que unos estilos dan paso a otros, unas escuelas generan otras, unos descubrimientos gramaticales abren la puerta a todo lo que viene detrás, y en las que la originalidad (la fascinación con eso de ser el primero en hacer algo) es un valor en alza. Es en ese único campo en el que la historia oficial contempla al cine experimental, como laboratorio de novedades; hacer lo que nunca se hizo antes, abrir caminos. Pero según esta interpretación …ere erera baleibu icik subua aruaren… de José Antonio Sistiaga no tendría valor porque ya se le había ocurrido a alguien, muchas décadas antes, pintar directamente sobre el celuloide.
Además de la originalidad y la linealidad de la historia, existe también el prejuicio de la impronta social que debe tener una obra para ser reconocida como importante: tiene que llegar a un gran público (o un gran público especializado), ser ampliamente conocida y abrir “nuevos caminos”, tener influencia en otra gente, “marcar”; solo así podrá garantizarse una mención en las futuras historias del cine (que se convierten en historias de la recepción crítica y comercial del cine, no en historias del cine). La academia (y los festivales como parte del mismo sistema) intenta acotar a menudo el campo de estudio ante unos nuevos medios de exhibición y difusión que se les van de las manos. Primero solo aceptan el hecho en celuloide; después, ante la inevitabilidad del cine digital, las películas deben estar guardadas en cierto formato específico. Toda película que aspire a ser reconocida tiene que cumplir ciertos requisitos industriales; y en este elitismo impuesto se valora igualmente la “dificultad” como argumento estético, descartando lo “fácil” y sobre todo lo “barato” (de ahí la resistencia a la consideración de los discursos libres en vídeo como parte de la historia del cine). Todo lo que no pase estos filtros no tiene incidencia social y por lo tanto es prescindible. Y estos agentes elitistas son los primeros en acusar de elitismo al cine experimental, cuando es un cine para todo el mundo y, lo que es más importante, que todo el mundo puede hacer, cuando por el contrario solo unos pocos varones blancos tienen la oportunidad de dirigir una gran superproducción de masas que, además, transmite una ideología capitalista reaccionaria y apartan a esas mismas masas de la producción, del discurso, del habla.
El cine experimental escapa de los códigos por su propia definición. Es un cine no codificado, libre. Ninguna crítica ni ninguna historia puede ponerle puertas. Muchas críticas de películas experimentales se reducen a una descripción de su aspecto visual. Por una parte, estas descripciones pueden indicar incapacidad de entender más allá de la forma física; por otra, pueden ser una elección consciente y una renuncia a interpretaciones psicológicas: describamos la película y dejemos las interpretaciones para el público lector.
Pienso en la reseña que Dwoskin hizo de un texto hoy en día tan “clásico” (sobre el que existe una amplísima literatura descriptiva e interpretativa, y un consenso valorativo) como Wavelength (Michael Snow): el cineasta-crítico-historiador le dedica tres páginas a una pura descripción que parte de las notas tomadas durante su visionado, y que, a modo de ejemplo, comienzan así:
“interior habitación
ventanas
sonidos tráfico
vista de tráfico que pasa
destellos amarillos, naranja, azul
(pitidos en la audiencia)
dos personas entran en la habitación
sonidos de pasos
Beatles, etc., vivir es fácil, etc.”
Estas notas son un intento descriptivo de captar lo que se ve. Así comencé a escribir yo sobre cine, no para el público, sino para mí mismo, para intentar fijar lo visto en la pantalla y darle sentido o significado. Una crítica de este estilo hoy en día no es necesaria, porque podemos acudir a las fuentes primarias a golpe de ratón. Pero sirve para darnos cuenta de la forma de las películas, y para construir el significado, en un proceso posterior, a partir de la forma de las películas. La crítica descriptiva es una crítica materialista que incluso, como en las notas de Dwoskin, puede hacer alusión a la proyección en sí como acontecimiento (“pitidos en la audiencia”), demostrando que el lugar y el contexto de visionado puede influir mucho en nuestra percepción y valoración de la película.
El materialismo inherente a tantas y tantos cineastas experimentales los lleva a enfrentarse a la materialidad del cine en sus películas, pero no solo al material plástico de la película, sino a todo lo que rodea la creación cinematográfica, la proyección, la audiencia, la asimilación de significados, la óptica… De ahí que muchas películas tengan voluntad de manifiestos artísticos (el Traité de bave et d’eternité de Isidore Isou, el Marinetti de Albie Thoms) o sean de por sí tratados de teoría cinematográfica, como Algonquin Park Early March (Mark Lewis, 2002), La Queue tigré d’un chat comme un pendentif de parebrise (Jean-Claude Bustros, 1989) o la ya explícita desde el título Video-Theorie 2 (Dellbrugge & De Moll, 1992).







